El Plan Nacional de Seguridad Pública presentó los ejes prioritarios de trabajo
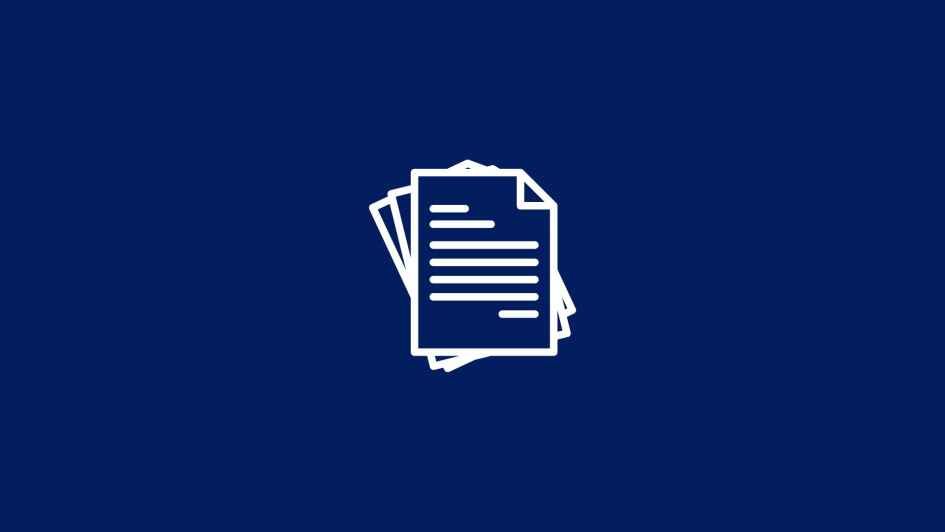
Desafíos prioritarios
1. Homicidios.
El homicidio es la forma más extrema de violencia, pues atenta contra el derecho fundamental a la vida y refleja de manera directa los niveles de violencia letal en la sociedad. En la última década, la tasa se ha mantenido en niveles epidémicos (10–12 por cada 100.000 habitantes), prácticamente duplicando el promedio mundial (5,8). El fenómeno muestra una marcada concentración territorial, afecta sobre todo a jóvenes varones de 18 a 39 años y se asocia a la criminalidad organizada, la exclusión social y diversas formas de violencia interpersonal. Por su magnitud, concentración e impactos sociales, económicos e institucionales, constituye una prioridad ineludible para la seguridad pública, que exige especial atención a los tipos más prevalentes, los territorios críticos y las poblaciones más expuestas.
2. Violencia de género y contra niñas, niños y adolescentes
La violencia basada en género y la ejercida contra niñas, niños y adolescentes (NNA) constituyen graves violaciones a los derechos humanos y una amenaza estructural para la seguridad y el desarrollo social. En Uruguay persisten niveles críticos de femicidio, mientras que las denuncias por violencia doméstica aumentaron de 25.000 en 2013 a más de 35.000 en 2024, y los delitos sexuales crecieron un 65 % en la última década. A ello se suman la trata y explotación de NNA y su cooptación por redes de crimen organizado, con impactos devastadores sobre las víctimas y sus comunidades. Estas formas de violencia perpetúan ciclos de desigualdad, alimentan mercados ilícitos, generan altos costos sociales y deterioran la cohesión comunitaria. Se requiere una respuesta integral que combine prevención, protección a las víctimas, sanción a los agresores y programas de reintegración social.
3. Armas de fuego y municiones
Las armas de fuego son el principal vector de la violencia letal en Uruguay: casi 7 de cada 10 homicidios se cometen con ellas y explican más del 40 % de los suicidios consumados. Entre 2013 y 2024, las denuncias por disparos, porte ilegal y tráfico de armas crecieron más del 300 %, evidenciando la creciente disponibilidad de armamento en circuitos legales e ilegales. El uso extendido de armas incrementa la letalidad de los conflictos, alimenta el crimen organizado, potencia diversas formas de violencia interpersonal, doméstica y autoinfligida, e incluye el tráfico de armas y municiones como un mercado ilícito en expansión. Por ello, el control de armas y municiones es clave para reducir la violencia de mayor gravedad y limitar la capacidad de fuego de grupos criminales.
4. Narcotráfico
El narcotráfico está asociado a altos niveles de violencia y corrupción y constituye un desafío prioritario para la seguridad pública y la legitimidad del Estado. Los principales mercados de drogas en Uruguay son el cannabis, la cocaína y las drogas sintéticas (como anfetaminas y MDMA/éxtasis). Entre ellos, el mercado de cocaína — que abarca tanto el acopio para exportación como el microtráfico local— se ha consolidado como uno de los principales motores de la violencia. El país dejó de ser solo una ruta de tránsito para convertirse en un espacio relevante de acopio, distribución y consumo, con impactos visibles en el aumento de homicidios, la expansión y atomización de bandas criminales y la gobernanza violenta en barrios vulnerables. Los registros policiales muestran que, tras un crecimiento moderado en 2013–2017 (4 % anual), la tasa de delitos vinculados a la ley de estupefacientes (n. º 14.294) se duplicó entre 2018 y 2021 (de 47,1 a 91,0 por 100.000 hab., con un aumento promedio del 22 %). Aunque en 2022–2024 el crecimiento se desaceleró, con un pico de 106,9 en 2023 y 103,4 en 2024, el nivel sigue siendo más del doble que hace una década, evidenciando la profundización del fenómeno y sus efectos sobre la seguridad y la gobernanza.
5. Ciberdelito y fraudes informáticos
El ciberdelito y los fraudes informáticos constituyen un fenómeno delictivo en rápida expansión que afecta tanto a individuos como a instituciones y empresas. Las denuncias por estafas, muchas de ellas facilitadas por las tecnologías de la información y la comunicación, pasaron de 1.333 en 2013 a 31.144 en 2024, mientras que el ransomware (secuestro de datos), la intrusión informática (accesos e interceptaciones ilícitas a datos y sistemas informáticos), los ataques a infraestructuras críticas y el robo de datos muestran un crecimiento sostenido en la última década. La Ley 20.327 -ciberdelito- que incluye la figura de fraude informático, fue publicada el 25/09/2024. 1 1 3 Además, emergen nuevas formas de violencia en entornos digitales, como los delitos de odio, el acoso y hostigamiento telemático (por ejemplo, en redes sociales), la difusión no consentida de imágenes íntimas y otras agresiones digitales que afectan la integridad de las personas y la convivencia democrática. Estos delitos trascienden fronteras físicas, desafían las capacidades tradicionales de persecución penal y generan elevados costos económicos y sociales, lo que los convierte en un tema estratégico para la agenda de seguridad pública. Fortalecimiento de capacidades institucionales La magnitud y complejidad de los problemas de seguridad pública exigen no solo intervenciones focalizadas, sino también el desarrollo de capacidades institucionales y una coordinación efectiva. Por eso, el PNSP incorpora dos ejes adicionales orientados a la modernización y gobernanza del sistema de justicia criminal, así como al fortalecimiento interagencial de la prevención y la convivencia democrática.
6. Sistema de justicia criminal
El sistema de justicia criminal en Uruguay enfrenta debilidades estructurales que limitan su eficacia y capacidad de respuesta. La fragmentación entre la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial y el sistema penitenciario dificulta la coordinación interinstitucional y la definición de una política criminal integral.
A lo largo del ciclo penal se observan problemas encadenados:
Denuncia: baja propensión de la ciudadanía a denunciar delitos.
Disuasión y control del delito: limitaciones en la capacidad de prevención, control territorial, uso de inteligencia criminal y análisis de información para anticipar y reprimir la violencia y el delito.
Persecución penal: dificultades de gestión, priorización y jerarquización de casos.
Investigación criminal: capacidades técnicas insuficientes, falta de modernización tecnológica y servicios periciales desactualizados.
Resolución Judicial: demoras y sobrecarga en la resolución de causas, en parte por déficits de gestión administrativa.
Sanción penal: crisis penitenciaria marcada por un uso desmedido de la privación de libertad, hacinamiento, violencia intracarcelaria, alta reincidencia, falta de programas de tratamiento y rehabilitación.
A esto se suman barreras de acceso a la justicia, déficits en la atención integral a víctimas y testigos, ineficiencia administrativa y escaso control de la corrupción, que profundizan la impunidad y erosionan la confianza ciudadana.
Superar estos problemas requiere una política criminal que promueva una gobernanza articulada del sistema y aborde sus principales cuellos de botella, para consolidar una justicia penal más eficaz, eficiente y legítima.
7. Sistema de prevención del delito y la violencia
La prevención del delito y la violencia es una condición esencial para la seguridad pública. En Uruguay, las políticas centradas exclusivamente en la represión han mostrado limitaciones, mientras que persisten brechas en la capacidad institucional para actuar de manera anticipada. Este eje parte del reconocimiento de que la seguridad es un bien público, que requiere la corresponsabilidad del Estado y la sociedad civil, organizadas bajo un enfoque de sistema y con gobernanza efectiva.
Se priorizará la coordinación interinstitucional y la focalización territorial como principios clave: concentrar recursos, capacidades y esfuerzos donde se concentran los problemas permitirá lograr mayor impacto preventivo y optimizar la inversión pública. Asimismo, se promoverá la prevención social, situacional y comunitaria, orientada a reducir factores de riesgo, fortalecer factores de protección, anticipar conflictos y construir entornos seguros.
El eje incluye la reintegración social de las personas que pasaron por el sistema penal, la promoción de la convivencia y la cultura de la legalidad.