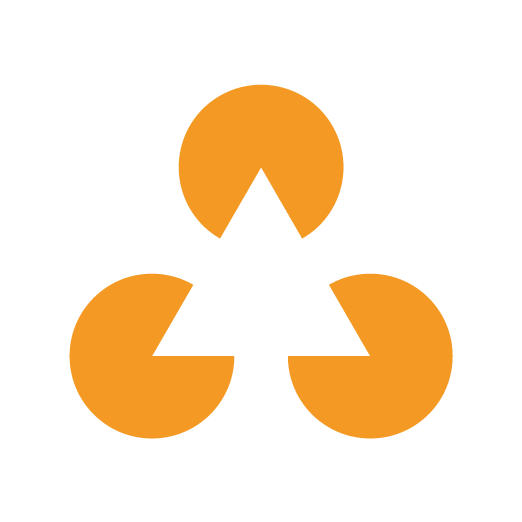Emergencias que fueron hitos: el incendio del Palacio de la Luz

El 13 de agosto de 1993, en horas de la madrugada, se desató un incendio en el octavo piso del Palacio de la Luz, ubicado en la calle Paraguay, que rápidamente ascendió hasta el piso 12, comprometiendo gravemente la estructura de los niveles afectados.
El informe de Bomberos evaluó diversas hipótesis sobre el origen del fuego, siendo la más probable la ocurrencia de un cortocircuito.
En el momento del incendio había alrededor de cien personas trabajando en el edificio. La mayoría se encontraba en los pisos inferiores al octavo, por lo que pudieron evacuarse a tiempo. Sin embargo, cinco trabajadoras del servicio de limpieza se encontraban en el noveno piso y, al percatarse del incendio, se refugiaron en una sala con la esperanza de ser rescatadas, lo que lamentablemente no fue posible y fallecieron.
En condiciones climáticas y operativas extremadamente adversas, un helicóptero Bell 212 (FAU 030) de la Fuerza Aérea Uruguaya —perteneciente al Escuadrón Aéreo N.º 5 con base en el Aeropuerto de Carrasco— logró evacuar a otras cinco personas que habían alcanzado la azotea para escapar de las llamas. Esta operación aérea de rescate, inédita en el país por su complejidad y riesgo, debió sortear obstáculos como el intenso humo, las elevadas temperaturas y la presencia de antenas en la cima del edificio.
Según relatos de crónicas de la época, los rescatistas debían descender al edificio en el helicóptero que portaba un penetrador—algo así como un arnés colocado en una grúa de la aeronave—hasta la azotea. Luego, tenían que sacar a las personas que allí esperaban tratando de evitar el fuego y el humo, que podía ser letal para las turbinas, además de las antenas del propio Palacio de la Luz.
Bomberos calcula que la temperatura alcanzó los 1.600 grados.
La evolución institucional asociada a eventos extremos
Este hito evidenció carencias estructurales y operativas en la preparación y respuesta ante emergencias, como la falta de protocolos de evacuación, deficiencias en las condiciones de seguridad edilicia y la ausencia de una normativa técnica actualizada.
En ese contexto, cristalizó públicamente la percepción del riesgo de desastres y la conciencia de que se debían adoptar medidas para gestionarlo. Esas primeras medidas se centraron en los aspectos logísticos y operativos, generando un primer marco permanente de trabajo en la preparación y respuesta en 1995, con la aprobación del Decreto 103/995 del 24 de febrero de 1995, germen de lo que más tarde dio origen al Sinae.
Evolución institucional del Sinae