Conmemoración del Premio Día Nacional del Libro 2008

En 2008 la Academia Nacional de Letras decidió otorgar el premio anual al editor Heber Raviolo.
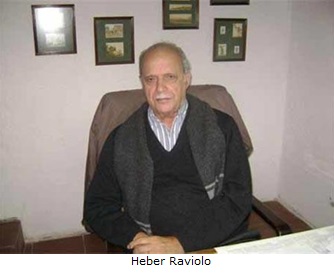
Premio al Profesor Heber Raviolo
por José María Obaldía
Ha quedado a nuestro cargo la honrosa y muy grata tarea de ofrecer a Heber Raviolo, testimonio del reconocimiento de esta Academia Nacional de Letras por su fecunda y ahincada gestión, ya de largas décadas en pro del libro.
Hubiéramos querido eludir la manida alusión a las dificultades que tal encargo entraña, pero para nosotros son tantas y de estirpes tales, que la misma se nos impone. Porque si bien acá, hoy, no cuentan las mentadas generales de la ley que constriñan juicios o dichos, sí juegan las que, de existir serían generales del afecto puesto que Heber Raviolo fue el primer amigo que me ofreció Montevideo, apenas entrando al Instituto Vázquez Acevedo a enfrentar mis preparatorios en el año 1950. Fue apoyo y estímulo fundamental para nosotros, recién llegando a pago extraño, encontrar un hermano de tierra y tiempo con el cual desde entonces y hasta hoy, seguimos manteniendo ceñido y cálido el fraterno abrazo.
Aceptamos, sin embargo, la empresa con limpia alegría. Porque nuestros cristal, permítasenos decirlo, es neto y fiel, dándonos únicamente imágenes genuinas. Además está entre nosotros la certeza de que hablamos entre quienes, quizá muchos, sentirán en más de un momento que lo que vayamos diciendo sobre Raviolo y su labor, ejes de este acto que nos congrega, está lejos de colmar lo que su magnitud y sus valores exigirían.
Y comprendemos que así sea. Ya que hace casi medio siglo que en nuestro suelo -debemos hablar en términos del país todo- existe Ediciones de la Banda Oriental y desde el nacimiento, su arboladura ha contado siempre como palo mayor el pensar, el sentir y el hacer de Heber Raviolo.
De ellos salió el ancho y el largo de la melga, el rumbo de la cerca y la hondura del surco. Y la cosecha ha sido, libro a libro, la parcela quizá más auténtica de nuestra cultura oriental, por decirlo a usanza de Artigas, gestando en su proceso una identificación creciente con el que tendría su brazo en el abanico fecundo de la siembra, hasta alcanzarse una identificación cabal entre esta y aquél.
Y surge acá, nuevamente, lo de oriental que es, seguramente, la raíz principal y más honda de tal siembra, porque está en la esencia misma de lo que ha aportado Banda -llanamente así ha resuelto llamándosele- de presencia permanente en lo de volcar valores a la cultura nuestra toda.
Confiamos plenamente en quienes nos escuchan aquí y ello nos excusa de testimoniarlo con nombres de autores nuestros -orientales, digamos una nueva vez- clásicos algunos, otros, quizás muchos, que con Banda hincaron el primer mojón del digno lugar que ocupan en nuestra literatura. Nos resulta imposible, sin embargo, y pedimos se nos excuse la excepción, el no citar el nombre de Juan José Morosoli porque el gran minuano tuvo en Banda, digamos en Raviolo, un tratamiento que plantó más hondo y más firme el cimiento del sitial que hoy ocupa en el friso literario de nuestra tierra.
Nuestro añorado oficio nos impone recordar como apreciado fruto de ello, el tiempo en el que Perico fue ciudadano ilustre del mundo de nuestra Escuela Pública.
No piense algún desprevenido, si lo hubiere, que en ese acendrado y lúcido cultivo de lo nuestro por parte de Banda, haya pizca alguna de exclusiones de ningún orden. Toda literatura valiosa americana, europea, mundial llega mes a mes a cada puerta de los lectores de Banda Oriental, como amplia ventana abierta a todos los vientos en que nazca un libro de valores estimables.
Todo este invalorable proceso, amigos -redundemos porque nuestros alcances no logran librar a ustedes de ello- con Heber Raviolo en su núcleo más fecundo. Alguna vez he recordado, y hoy vale reiterarlo, la leyenda que lucía a la entrada de la primera escuela a la que llegué como maestro. Era un pensamiento de José Martí que dice, ceñida y totalmente: Honrar, honra.
Nuestra Academia Nacional de Letras se honra hoy honrando a Heber Raviolo.
Muchas gracias.

TESTIMONIO DE UN EDITOR (*)
por Heber Raviolo
En primer lugar, quiero agradecer a la Academia Nacional de Letras esta distinción -o reconocimiento- por mi trayectoria como editor y por mi contribución a la difusión del libro nacional.
Y me gustaría, para empezar, hacer una precisión: sin duda, soy fundador de Ediciones de la Banda Oriental, como correctamente lo establece el texto de la invitación a este acto, pero me siento en la necesidad de aclarar que no soy el fundador, sino uno de los fundadores, que, por cierto, no fueron pocos: nada menos que doce, en un día -que ha quedado perdido en la noche de los tiempos- del año 1961. Eso determina que en el 2011 llegaremos a ser quincuagenarios, con todas las cargas, positivas y negativas, que tal cosa puede implicar.
El primer libro del catálogo de la flamante editorial fue Uruguay. Realidad y Reforma agraria, de Eliseo Salvador Porta, y en su pie de imprenta lucía la fecha de 26 de setiembre de 1961. Se trata, claro, de una fecha convencional: desde meses antes nos estábamos reuniendo, buscando y discutiendo autores y títulos, y en especial, tratando de encontrar un nombre que nos convenciera a todos hasta que después de muchas dudas, idas y venidas, nos quedamos con el que tiene hasta hoy: Banda Oriental.
Está claro entonces que la aparición de la editorial fue el fruto de una inquietud colectiva que se daba por entonces en nuestro país, en torno a la necesidad de reconocernos e identificarnos como uruguayos, ya sea rescatando escritores que estaban sumidos en un inmerecido olvido, descubriendo nuevos valores o abriendo la puerta para que pudieran difundirse los trabajos sobre la realidad nacional que por ese entonces comenzaban a surgir a partir de conferencias, mesas redondas o simples actos en torno a determinados temas que estaban huérfanos de estudio.
Esta también era una inquietud colectiva, y casi al mismo tiempo -un año antes y un año después-, surgieron dos importantes sellos editoriales: Alfa y Arca. Luego, y durante algo más de una década, aparecieron o se revitalizaron nuevos y viejos sellos, hasta que el año 1973 marcó un quiebre e instaló una dictadura que apuntó, entre muchas otras cosas, contra el libro y su difusión.
Pero esta es otra historia y seguir con ella nos llevaría más tiempo del que sería prudente usufructuar. Por un lado, porque esta Casa de Herrera y Reissig es muy simpática y está llena de resonancias, pero no es demasiado cómoda para alargar demasiado actos como este. Y también porque es sabido que me gusta hablar poco.
Quiero recordar entones a aquellos hoy viejos compañeros que en los primeros años de la editorial, sin un local en el que funcionar, reuniéndonos en boliches o alternando en el domicilio de algunos de nosotros, contribuyeron, corrigiendo pruebas, visitando autores, negociando con imprentas, discutiendo la orientación general de las colecciones, y hasta vendiendo personalmente los primeros títulos, a que la editorial se afirmara. En verdad, ninguno pensó que aquello podía llegar a durar 50 años, o por ahí, y ninguno lo encaró como un negocio.
Carlos de Mattos, Sergio Spallanzari, Mariano Arana, Lorenzo Garabelli, Lázaro Lizarraga, Silvia Rodríguez Villamil, Horacio Añón, Ramiro Bascans, Gabriel Saad, Eduardo Panizza, Waldemar López.
Tres de ellos, por razones diversas, dejaron de integrar la editorial cuando esta se puso en regla y dejó de ser un grupo de amigos con ganas de editar libros. Otros ya no están entre nosotros, como es el caso de Silvia, Lorenzo y Ariel Villa. Este último se integró a la sociedad años después, junto con Alcides Abella, y fue fundamentalmente con ellos dos que, en los últimos cuarenta años, pudimos llevar adelante la tarea, cuando los demás, naturalmente, y sin abandonar su pertenencia al grupo, se fueron dedicando a sus respectivas actividades profesionales.
Estos 50 años que me han tocado vivir en torno al libro -pues no comencé con Banda Oriental, sino algunos años antes, en las revistas Asir y Tribuna Universitaria- han significado un salto de siete leguas -y siete leguas accidentadas- en las técnicas de la impresión y, en general, en toda la industria del libro.
Si nos comparamos con un editor que hubiera actuado entre 1908 y 1958, saltaría de inmediato la diferencia. Este antiguo editor de la primera mitad del siglo XX habría comenzado a componer sus libros por el método de composición en caliente -como se le llamaba- pues ya a fines del siglo XIX Mergenthaler, en 1886, había inventado la linotipo, una especie de monstruosa máquina de escribir que trabajaba con plomo fundido y dejaba al libro compuesto línea a línea, terminando así con la composición manual, letra a letra, que se utilizaba desde Gutenberg. Este nuevo método fue un avance prodigioso en la producción de libros y periódicos.
Cincuenta años después, en 1958, el mismo editor empezaría a gozar de su merecida jubilación luego de haber trabajado durante medio siglo con las mismas linotipias, algunas de las cuales todavía podían verse, como restos prehistóricos, hace no muchos años, en el viejo local de Deponti y Mañana, en la calle Paysandú. Se entiende que estoy hablando del Uruguay y que en el primer mundo los plazos no fueron tan extendidos.
En cuanto a la impresión, ese viejo editor hubiera utilizado, por lo menos para los libros, la máquina plana, sin perjuicio de que ya existieran por ese tiempo el offset, el hueco grabado y la rotativa -de dimensiones gigantescas y por eso mismo de utilización limitada-. Y los hubiera encuadernado con tracción a sangre, es decir, en una empresa encuadernadora con un ejército de 20 o 30 empleados que compaginaba los libros manualmente y pliego a pliego.
El editor de la segunda mitad del siglo, en cambio, no tuvo la oportunidad de disfrutar de tanta rutina. Comenzó con la misma linotipia de su antiguo colega, pero los métodos de composición empezaron a cambiar rápida y reiteradamente. Fue primero la fotocomposición, que duró algunos años y coexistió durante un tiempo con la IBM eléctrica. Pero finalmente todo fue pasto de la computadora y hoy no existe otro método, con la salvedad de que los avances y los perfeccionamientos siguen siendo constantes. Todo esto llevó a la desaparición de las máquinas planas. Y en las encuadernadoras los 20 o 30 empleados se redujeron a tres o cuatro, y todo se abarató, y todo se perfeccionó.
Ha desaparecido prácticamente la película y una chapa de grandes dimensiones se sensibiliza y se hace en poco más tiempo que una fotocopia, poniendo un CD y apretando un botón.
Aquí me siento en la necesidad de hacer un paréntesis y dedicar unos segundos, de manera incorrecta dada la índole de esta reunión, a una especie de guerra personal que mantengo contra los nuevos métodos de encuadernación, por lo menos los que llegan a nuestro país, aunque veo libros impresos en España y en la Argentina que presentan el mismo problema. Esas grandes máquinas encuadernadoras que hacen automáticamente el trabajo de varias personas con solo uno o dos operarios, son una maravilla, bajan obviamente el costo del libro, lo que está muy bien, pero tienen sólo un defecto: no saben lo que es un libro. Y un libro, creemos, aparte de otras definiciones más profundas, debe ser un objeto dócil, manso, que queda pacíficamente abierto sobre un escritorio o una mesa o reposa en nuestras manos sin torturarnos la muñeca.
Pero la mayoría de nuestras máquinas encuadernadoras producen libros que no se abren sino que se cierran. Yo los llamo libros con resorte, con los cuales el lector debe mantener una lucha a brazo partido por mantenerlos abiertos.
Esto, me parece, no es un tema menor, en una época en que el libro está jaqueado por la televisión, la computadora, el I-pod, los celulares, internet, las jornadas de trabajo de 12 y 14 horas y toda una parafernalia de nuevos métodos de entretenimiento y diversión.
Pero, dejando de lado esta digresión impertinente, hay que convenir en que el libro se ha abaratado, ha mejorado en su presentación y que nunca antes se han producido tantos como los que se publican ahora.
Paradójicamente, es en estas circunstancias que surge la pregunta inquietante: ¿el libro está condenado a muerte o será capaz de superar todas las amenazas que lo rodean? (incluidas las perversas máquinas de encuadernación).
Cuando hago esta pregunta no pretendo sembrar el terror entre ustedes, ya que se están escribiendo miles de páginas sobre el tema y tratar de decir algo más o menos sustancioso sobre él llevaría este agradecimiento a una extensión totalmente inaceptable. Por otra parte, debo confesar que es ínfimo lo que he leído de esas hipotéticas miles de páginas, de manera que lo que pueda decir no tendrá ningún valor, ni científico ni académico.
Pero creo que mis casi cincuenta años de trabajo en torno al libro me pueden permitir el intento -tal vez muy pretencioso- de hacer una breve e insuficiente síntesis “impresionista” (como se dice) del asunto, para terminar así con esta intervención:
- Parecería evidente que los libros de consulta (enciclopedias, etc.) están condenados a desaparecer en aras de la edición electrónica.
- Lo mismo puede ocurrir con una multitud de libros de orientación académica y baja tirada.
- Y podríamos seguir poniendo algún ejemplo más.
Pero para terminar pronto, me voy a valer del título de una nueva colección de Banda Oriental, título que según creo se le ocurrió a Alcides Abella y fue aceptada sin discusión -no sé si por distracción u omisión- por los que pudieron ponerlo en duda. La colección se llama El placer de leer y en un principio, por decirlo suavemente, me sonó algo ingenuo.
Y sin embargo, tal vez esté ahí la clave por la que me parece que el libro tiene vida para rato, siempre que nos adhiramos a alguna visión apocalíptica del futuro de la humanidad.
Mientras el hombre siga siendo el que es, con todas sus luces y sus sombras, creo que el placer de leer -como una verdadera necesidad de la especie, que la diferencia de las demás- podrá ser compartido con otros placeres, pero no sustituido.
Y ese placer, por lo que ya dije al principio, sólo podrá obtenerlo con el objeto libro, es decir un objeto individual, manejable, que no canse la vista ni la mano, pasible de ser subrayado, anotado y hasta de hacerle una orejita en el extremo de la página si no tenemos un marcador al alcance.
Se me dirá que la electrónica tal vez pueda lograr todo eso. Es posible. Pero entonces sólo será un problema el soporte: este ya no será el papel, como hace siglos dejaron de serlo el papiro y el pergamino, sino que será otra cosa. Es de desear, eso sí, que el método que se invente dé un producto que pueda durar por siglos, como el papel, y que no quede obsoleto a los 20 o 30 años, como parece que está sucediendo con los discos compactos.
Y el libro seguirá existiendo, y se podrá terminar con el lío de las papeleras.
Hace dos o tres días, leyendo nuestra prensa, me encontré casualmente con un aforismo de Jorge Cristoph Lichtemberg (1742-1799), que me dio que pensar:
Un libro es un espejo: si un mono se asoma a él, no se puede esperar que se refleje un apóstol.
Sin duda que no tiene mucho que ver con la teoría, digamos antropológica, -si el término no es muy atrevido- del placer de leer. Pero quién puede pretender una inversión tan grande y definitiva. Con que el mono se ponga a pensar placenteramente en sí mismo, ya estamos ante un gran paso.
(*) Texto leído el 26 de mayo de 2008 en la Casa de Herrera y Reissig
