Usina de códigos de barra de la vida - Uruguay
Todas las especies juegan un papel en el óptimo funcionamiento de los ecosistemas, y proveen importantes servicios para sostener la vida en la tierra [1]. Los ecosistemas saludables son clave para la seguridad alimentaria, el control de plagas, la conservación de los repositorios de agua dulce, la protección frente a eventos climáticos extremos, la conservación del suelo, el desarrollo del turismo, entre otros [2].


Código de barras de la vida
En respuesta a las limitantes de la taxonomía clásica, a partir de los años 80 se promovió el estudio molecular de la biodiversidad con el desarrollo de las técnicas de PCR y secuenciación automatizada del ADN, aportando herramientas rápidas, y accesibles, para la prospección y el monitoreo de la biodiversidad.
Hace casi dos décadas, Hebert et al. [4] propuso un sistema estandarizado para la identificación de especies basado en ADN, se formó entonces el primer Consorcio para el Código de Barras de la Vida (CBoL; www.barcodeoflife.org).
Antecedentes del nodo uruguayo de códigos de barra de la vida
La primera iniciativa para una base de referencia de secuencias tipo barcode (Código de Barras de la Vida, CBV) a escala país fue impulsada en 2014 por el entonces Ministro de Educación y Cultura, Dr. Ricardo Ehrlich 06/30/2021 [5].
En 2018, con el financiamiento del CDB, se organizó un curso PEDECIBA-Udelar (responsables M. Cosse y R. Segui). Dentro de los objetivos del proyecto se planteó avanzar con la creación de un Nodo Nacional de CBV. Estas acciones lograron sumar a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT), que apoyó la iniciativa 06/30/2021[6]. A partir de 2020 la Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (DICyT) del MEC acompaña el proceso iniciado por la SNCyT.
Obtención de fondos de IDRC-ANII para que ocho estudiantes de las instituciones participantes del Consorcio realicen una estancia corta de entrenamiento en ADN barcoding en el Laboratorio de P.Hebert (Canadá, www.uoguelph.ca/ib/hebert).
Lista de participantes:
 | Diego Arrieta, MNHN-MEC diego.arrieta@mec.gub.uy |
 | Mauricio Bonifacino, Facultad de Agronomía-Udelar mbonifa@gmail.com |
 | Ernesto Brugnoli, Facultad de Ciencias-UdelaR ebo@fcien.edu.uy |
 | Arley Camargo, CENUR Noreste-UdelaR arley.camargo@gmail.com |
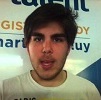 | Leandro Capurro, Facultad de Ciencias-UdelaR lcapurro@fcien.edu.uy |
 | Federico Condón Unidad de Semillas y Recursos Fitogenéticos – INIA fcondon@inia.org.uy |
 | Mariana Cosse, IIBCE-MEC mcosse@iibce.edu.uy |
 | Alejandro D'Anatro, Facultad de Ciencias-Udelar passer@fcien.edu.uy |
 | Eugenia Errico, DINARA-MGAP eerrico@mgap.gub.uy |
 | Graciela Ferrari, LATU gferrari@latu.org.uy |
Mario Giambiasi, INIA mgiambiasi@inia.org.uy | |
 | Gabriela Jorge, Facultad de Agronomía-Udelar gjorge@fagro.edu.uy |
 | Claudio Martinez, Facultad de Ciencias-UdelaR clau@fcien.edu.uy |
 | Ana Laura Mello, DINABISE-MA analauramello@gmail.com |
 | Vitor Pacheco, Facultad de Agronomía-Udelar vitorcezar@gmail.com |
 | Clara Pritsch, Facultad de Agronomía-UdelaR clarapritsch@gmail.com |
 | Silvana Ravía, DICYT silvana.ravia@dicyt.gub.uy |
Nestor Ríos, Facultad de Ciencias-UdelaR nrriosp@gmail.com | |
 | Rosina Segui, DINACEA-MA rosina.segui@ambiente.gub.uy |
 | Sebastián Serra, MNHN-MEC serraelbicho@gmail.com |
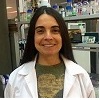 | Cecilia Da Silva, CENUR Noreste-UdelaR dasilvacece@gmail.com |
