Un ángel rezándose a sí mismo
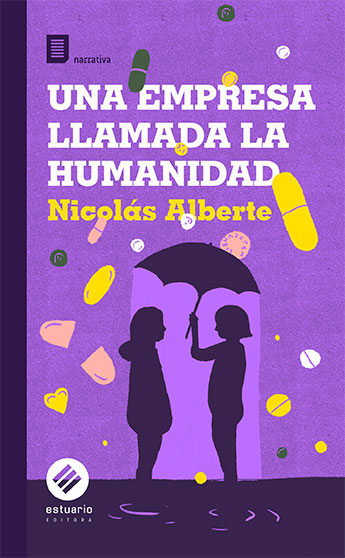
Por Nicolás Alberte
«Soñé con Monte Albán, ese mundo amarillo, con sus bloques de largas paredes ásperas, su tierra apisonada, el brillo sinuoso de cada parte en la que parecen reflejarse todas las bondades del sol…» Mi padre abrió los ojos como si se ahogara y lanzó esas oraciones que no iban dirigidas a nadie. Ni siquiera sabía que era yo el que estaba a su lado aquella noche. «Monte Albán… En la montaña… Entre las montañas… Con el aire caliente que viene del sur cuando te paras en la pirámide norte…»
Eran las cuatro de la mañana y, por la ventana, se veían negras las copas de los árboles de Ejército Nacional. Luego de unos minutos con la vista perdida en la oscuridad de la habitación, mi padre despertó de verdad, volteó a su izquierda, me vio y me reconoció.
—¿Qué haces aquí?
—Vine a acompañarte —le dije.
Él miró hacia la pared opuesta, se quedó en silencio un rato, como si estuviera agotado, y yo, medio dormido, no supe qué decir. Sonó un claxon en la calle, moviéndose: el lamento de un conductor que se quejaba por nosotros ante un dios inexistente. Mi padre respiró profundo y resopló ruidosamente antes de volver a hablar.
—Yo era joven, esperaba un autobús en la ruta que sube a la montaña. Veía pasar los camiones con turistas… Después aparecía en Monte Albán, en el centro de la gran explanada. No había nadie: ni turistas, ni empleados, ni nada. El sol estaba alto y quemaba, casi dolía —estiró la mano y tomó agua del vaso que estaba en la mesa de luz—. Un águila sobrevolaba las ruinas en círculos, tapaba el sol intermitentemente, se iba haciendo cada vez más grande… Se posó en una de las tumbas y me miró. Luego se lanzó hacia mí en picada.
Mis padres se habían separado hacía cinco años, aunque nunca llegaron a divorciarse. Yo vivía con mi madre mientras terminaba los estudios. Él nos mantenía, pagaba la comida, el departamento de la calle Lamartine, cerca de ese hospital, y mi universidad. También pagaba la universidad de mi hermana mayor, Julieta, en Estados Unidos. Mi madre no hacía demasiado: leía, cocinaba a veces, veía a sus amigas y pasaba largas horas en el Mundet, un club deportivo que queda por Ejército y Periférico. Se negaba a verlo a él; todavía no le perdonaba el cliché de haberla abandonado por una secretaria. Así lo verbalizaba ella, aunque no fuese del todo cierto. Los padres de mi padre habían muerto hacía años y no tenía hermanos. No había, por lo tanto, mucha gente dispuesta a cuidarlo, y yo sabía que pasaría mucho tiempo con él mientras estuviera internado.
—Qué raro —le dije finalmente, sin mucha energía.
—¿Por qué te parece raro?
—No sé, es raro que sueñes con Monte Albán. Es un sueño fuera de lo común. —Todos los sueños son fuera de lo común… ¿Te acuerdas que fuimos, cuando regresamos a México? Tú y tu hermana eran pequeños.
—Sí, claro.
Diez años antes habíamos visitado en familia el estado de Oaxaca. Yo era demasiado pequeño, creo, para que algo me impresionara de verdad, sin embargo recordaba bien la imponencia de Monte Albán, o la había ido reconstruyendo con lecturas posteriores. En todo caso, conservaba la sensación de haber corrido mucho, bajo el sol desenfrenado, por la explanada central. Mi padre se quedó en silencio otra vez.
—No es raro, hijo. Nada raro… —sentenció y cerró los ojos.
Me levanté de la silla y me quedé un instante observándolo. Luego salí a caminar por los pasillos del hospital. Me detuve frente a una máquina de café; por la ventana empezaba a clarear. La máquina tenía la foto de una mujer chupándose el dedo con fruición y decía: «Haz tu momento más delicioso».
Ni mi madre ni yo habíamos querido llamar a mi hermana. Decíamos que era para no preocuparla hasta que no tuviéramos las cosas claras, pero en realidad creo que a los dos nos costaba enfrentar la situación de tener que verbalizar aquello. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, se volvía imprescindible avisarle. Así que, mientras mi padre dormía, compré una tarjeta y llamé a California desde un teléfono público.
—Parece que estaba en una reunión importante y empezó a decir incoherencias.
—¿Cómo incoherencias?
—Palabras sin sentido. Primero decía palabras correctas pero que no encajaban lógicamente en las oraciones y luego ya empezó a decir palabras que no existen en el idioma, en ningún idioma, creo —me pareció escuchar una risita de mi hermana—. Después intentó salir de la sala y se desmayó en la puerta. Es lo que cuentan los que estaban ahí.
—¿Y ahora cómo está?
—Está bien, quedó internado mientras le hacen los estudios. Hace tres días hoy. —¡Tres días! —Mi hermana se alarmó—. ¡Cómo tres días! ¿Pero está bien? ¿Habla bien? —Está como cansado, habla poco. Pero también creo que es porque está internado y le dan alguna medicación…
—¿Pero ya no dice incoherencias?
—Desde que yo lo vi, no.
Cuando volví a la habitación de mi padre, allí estaba su nueva mujer, Sara. Me saludó con un beso. Había venido a ver cómo iba, aprovechando la hora del almuerzo. Siempre era simpática conmigo y hablaba mucho. Mi padre miraba la televisión sin decir nada: un programa deportivo.
—¡Me pidió que le trajera la computadora! Le dije que no, que tenía que descansar, pero ya sabes cómo es tu padre…
La computadora estaba sobre la mesa de luz, en un maletín que tenía el logotipo de la compañía multinacional para la que ambos trabajaban.
—Yo vendré al salir del trabajo, igual que ayer, y me quedo a pasar la noche con él —dijo, y me hizo una seña para que saliera de la habitación con ella.
—¿Se sabe algo nuevo? ¿Vino el doctor Villena? —preguntó una vez afuera. —No, no ha pasado nada. Yo salí nada más unos minutos para hacer una llamada. De todos modos, habían dicho que recién hoy de tarde tendrían los resultados de la tomografía. Y que quizás tuvieran que hacerle más estudios.
Sara se veía triste, parecía ver venir algo espantoso, algo que yo no esperaba. Estuvimos un rato conversando en el pasillo. Cuando regresamos a la habitación, él ya tenía su computadora en la falda; ella se despidió con un beso en los labios. A mí me dio pudor y los dejé solos.
Mi padre era el jefe de ventas de la empresa multinacional en la que había trabajado por más de treinta años. Su trabajo nos había llevado a vivir en varios países: Estados Unidos, Puerto Rico y Colombia. Pero hacía ya diez años que estábamos de vuelta en la Ciudad de México. En esa
empresa había conocido a Sara, yo no sabía cuántos años antes. Sí sabía qué hacía cuatro que vivían
juntos por Chimalistac. Ella volvió al atardecer; yo aproveché para irme a casa y estudiar. Dormí poco y regresé temprano al hospital. Desperté a Sara tratando de no despertar a mi padre. Ella salió en silencio y yo tomé su lugar. Cuando amanecía, mi padre abrió los ojos sobresaltado y llamando a su nueva mujer. Lo tranquilicé y se volvió a dormir. Durmió hasta media mañana, lo despertó el doctor Villena.
Almorcé con mi madre en un restaurante especializado en sopas que está frente al club Mundet. Ella venía de pasar la mañana asoleándose en la alberca.
—Está difícil, mamá, dicen que es un tumor cerebral importante; por eso las incoherencias y esas cosas… Parece que, por su tamaño, comprime las áreas relacionadas con el habla —ella tomaba su sopa azteca en silencio, sin mirarme— y el sentido…
—¿Qué se puede hacer? —me interrumpió.
—El médico dice que tienen que operar y ver qué pasa. Extirparlo y esperar la reacción… —¿Cuándo?
—Lo antes posible, mañana tal vez.
—¿Y entonces?
—Hacer estudios, ver cuánto pueden sacar, lo de la metástasis; esas cosas…
—Hay que llamar a tu hermana.
—Ya lo hice.
—Bien.
—Mamá: estaría bien que vinieras conmigo a verlo, creo que él se alegrará de verte. Estoy seguro.
—Ni loca.
—Mamá, por favor.
—No tengo ganas de verlo, y menos así.
—Te necesita, mamá. Hazlo por mí.
Volví al hospital español con ella. Sin embargo, al llegar dijo que no podía hacerlo y se volvió a casa. Yo entré en la habitación y vi a mi padre durmiendo. A su lado, la computadora estaba prendida en una página dedicada a Monte Albán. Había más que nada fotografías, algunos datos de su historia y su exploración arqueológica, apellidos como Dupaix, García, Batres y Caso Andrade. Mientras yo leía sobre los zapotecas, mi padre despertó exaltado.
—Otra vez…
—¿Qué pasa, papá?
—Pasó otra vez, soñé con Monte Albán. Dame agua. —Le pasé el vaso—. Esta vez fue como si hiciera lo que faltó ayer. Toda la caminata por la ladera de la montaña. Mucho calor. Llegué a la cima y estaba en la pirámide sur; el águila volaba hacia mí… Había otras águilas que volaban a lo lejos, planeaban en el aire caliente…
—Tranquilo, ¿estás bien? —apoyé mi mano en su hombro y traté de hablarle con calma. —Esta vez era más vívido, el aire… Todo… Era…
Cuando volvió Sara, hablamos de lo que había dicho el médico, del tumor, de la operación. Después ella se fue y yo me quedé con él. Mientras mi padre cenaba, en la televisión pasaban un partido del América por Copa Libertadores.
—No está nada mal el pollo… ¿Quieres?
—No, gracias.
—No tengo mucha hambre, anda, come tú…
—Más tarde voy y como algo cuando te quedes dormido —le dije mientras las Águilas del América anotaban un gol.
—Piiinches güilas —se enojó mi padre, y preguntó mirando la comida—. ¿Cómo está tu madre? —Bien.
—¿Está saliendo con alguien?
—No, no sé, creo que no.
—No va a venir a verme, ¿verdad?
—No lo sé…
—No se le pasa el enojo, ¿verdad? Chingada madre. Las viejas son todas así, hijo, ve sabiéndolo. —Ya lo sé.
—Me acuerdo de una vez que la compañía me mandó a ver una planta que estaba en las afueras de Gómez Palacio. Me llevé a tu madre conmigo… ¿Te conté esta historia?
—No me suena.
—Qué raro… Fue antes de que ustedes nacieran, no sabes cuánto nos queríamos, yo no podía estar más de unas horas sin verla, era como una droga. Ella tenía mucha ilusión de visitar aquellas tierras del norte, sobre todo la región que se conoce como «Zona del Silencio», donde no llegan las ondas de radio y dicen que aterrizan los ovnis y todas esas chingaderas. Así que, para complacerla, el domingo alquilamos un auto y hacia ahí nos fuimos. Salimos bien temprano porque había que hacer más de cien kilómetros desde Gómez Palacio y hace un calor que parece que te van a freír los
huevos. Vimos amanecer en la carretera; es una de las cosas más bonitas que he visto. Tu madre y
yo íbamos en silencio, de vez en cuando ella decía: «Mira las montañas»; las montañas van cambiando de un color azul casi negro hasta un color amarillo… —Mi padre hacía largas pausas en su historia, como si tuviera problemas para recordar o para respirar entre las palabras que iba diciendo—. Llegamos a un punto desolado en que decidimos bajar y andar un poco por el desierto. Dejamos el auto y bajamos, caminamos un rato; entre nopaleras y ocotillos, se ven grupos de magueyes aquí y allá, es muy bonito… Tu madre estaba fascinada con el paisaje. De pronto vio una piedra que a ella le pareció que tenía un fósil o algo así y se agachó para recogerla. Sintió un pinchazo en la mano: la había picado un alacrán güero. A mí me dio como una electricidad en todo el cuerpo y le dije que nos fuéramos rápido. Ella empezó a ponerse nerviosa. Cuando llegamos al auto, su brazo estaba muy hinchado y se le había dormido. «¿Me voy a morir?», me preguntaba, y yo trataba de tranquilizarla haciéndome el chistoso, aunque la cosa se veía jodida de verdad. Calculé que la población más cercana era Mapimí y hacia ahí fuimos. Pero en el camino a mí me pareció que tu madre sí se moría. Le empezó a costar trabajo respirar, ya sabes, decía que sentía como una piedra en la garganta que no le dejaba pasar el aire. Y repetía: «¿Me voy a morir?». Yo le decía que no gastara saliva en pendejadas, pero lo cierto es que tenía ganas de llorar. —Aquí mi padre hizo otra pausa, pero más larga—. Tú sabes, ganas de llorar. Me pareció que la iba a perder y me di cuenta de que no quería, de que no podía. Finalmente llegamos a un pequeño hospital en Mapimí, le dieron el suero y la dejaron un rato en una cama. Respiraba con mucho esfuerzo y hacía un ruido insoportable, se ahogaba. El médico nos explicó que habíamos llegado a tiempo, que no había peligro, pero que las moléculas del antídoto son más pesadas que las del veneno y les costaba eliminarlo de la sangre; por eso tu madre iba a seguir sintiendo que los síntomas empeoraban por un rato. Pero que no había peligro. Estábamos muy asustados, hijo. Yo le apreté la mano y le dije que iba por algo de tomar y me fui al baño y me puse a llorar como un niño. Nunca en mi vida adulta, creo, he llorado así. Me sequé los ojos y salí al calor. Frente al hospital había una cantina y yo me tomé dos tequilas y una cerveza, así, pum, pum, pum, en chinga. Luego salí y fumé un cigarrillo bajo el sol, como si aquel calor pudiera secarme las lágrimas.
Yo no conocía aquella historia, parecía como si mi padre se la estuviera inventando. Él era un hombre más bien parco, nunca lo había visto hablar así; no sabía qué decirle. —Cuando se hizo de noche, tu madre estaba mejor, la hinchazón del brazo iba disminuyendo y nos dejaron salir. Volvimos sin hablar. Por la carretera, desde muy lejos se empiezan a ver, hacia el sur, las luces de la comarca lagunera. Es como si volvieras a la humanidad después de mucho tiempo: sus construcciones, esas cosas que nos hacen dar cuenta de que hay otros como nosotros. Es
una sensación extraña y, para mí, y para ella, era como volver a vivir, como si saliéramos del país de
los muertos, de Xibalbá. Tu madre dijo «Mira qué bonitas las luces…», y yo le dije que eran preciosas, pero que más preciosa era ella. —Se formaron lágrimas en los ojos de mi padre y tuvo que hacer una pausa para contener el llanto—. Y la verdad es que era lo más bonito que yo había visto, las luces y ella. Todavía hoy pienso que nunca he vuelto a ver a una mujer más bonita de lo que estaba tu madre ese día. Nos pusimos a llorar los dos juntos en el auto. —Se detuvo y dejó pasar un incómodo silencio—. Si es que existe el amor, hijo, creo que esa noche yo sentí toda su intensidad. Cuando lo recuerdo… Quise mucho a tu madre, la quiero mucho todavía. Nunca he querido a nadie como quise a tu madre. Déjame decirte que le he puesto muchas veces los cuernos, pero la sigo queriendo… Es difícil porque también quiero mucho a Sara y tuve que tomar la decisión de dejarlos, pero eso no tiene nada que ver con querer o no querer. También entiendo que es difícil entender eso… Lo que importa que sepas es que yo no he dejado de querer a tu madre… —Mi padre estaba agotado, el América anotó otro gol—. Piiiinches güilas —dijo, aunque ya sin fuerzas y se fue quedando dormido.
Yo salí de la habitación, salí del silencio de hospital, que no parece silencio sino cansancio de la vida. Caminé un poco hasta un lugar que vende tortas cubanas en Homero y Arquímedes. Las calles estaban vacías y el aire frío. Volví a la habitación y me quedé dormido al lado de mi padre.
Desperté, entrada la mañana, con el tráfico de Ejército Nacional. Mientras me desperezaba, me di cuenta de que mi padre me estaba mirando.
—¡Buenos días! —me saludó animado.
—Buenos días —le respondí en medio de un largo bostezo.
—¿Dormiste?
—Dormí, ¿y tú?
—Yo también.
La televisión estaba encendida y, aunque mi padre no les prestaba atención, estaban ocurriendo muchísimas cosas en el mundo de los noticieros.
—Pasó de nuevo, ¿sabes?
—¿Qué cosa, papá?
—Volví a soñar con Monte Albán y creo que es una señal…
—Una señal…
—Esta vez había una mujer, como si fuera una guía, aunque también podría ser tu madre. Sí, se parecía a tu madre, pero con un vestido indígena, de esos blancos con muchos bordados de colores.
Nada más estábamos nosotros dos en la explanada central de Monte Albán, y ella me decía: «Mira
todas estas montañas, José, vienen desde muy lejos para morir aquí, en el valle central de Oaxaca, traen toda su carga de energía subterránea. La depositan en este lugar, como si fueran un río que trae grandes caudales de agua». O algo así. Creo que es una señal, hijo.
—¿Una señal de qué?
—De que tengo que ir ahí, necesito ir para curarme o para entender.
—Para curarte tienes que quedarte aquí, papá. Este es el lugar donde la gente se cura. —No, hijo, este es el lugar donde la gente se muere.
—No digas esas cosas, papá, te van a operar y te vas a poner bien.
—¿Tú crees?
—Por supuesto.
Mi padre hablaba de forma extraña, no solo por lo que decía, sino, sobre todo, por cómo lo decía, de un modo que se emparentaba, según yo, con lo poético. Algo en él no sonaba como él: el hombre de negocios, mucho menos complejo que aquellas palabras. Me hacía pensar en un místico por boca de quien hablan potencias superiores.
Por la noche, el médico nos informó, a Sara y a mí, que tendría que operar rápidamente; al otro día de ser posible. Dijo que estaba haciendo los arreglos para que así fuera. Volví a casa y hablé con mi hermana, le conté, me respondió que le gustaría venir, pero estaba en época de exámenes.
Al día siguiente, Sara me confirmó que la operación se haría después del mediodía. Aunque a mi padre no le habían explicado la gravedad del problema, yo supongo que, por las urgencias, él se lo imaginaría. Hablé muy poco con él, estaba silencioso y no nos dijimos nada importante. Vinieron a cortarle el pelo y lo dejaron pelón. Le hice un chiste sobre lo bien que se veía y nos reímos. Cuando llegaron los camilleros, le di la mano y le dije que todo iba a estar bien. Más tarde vino Sara, maldiciendo al tráfico por no haber podido llegar a tiempo para despedirse de él. Le dije que no se preocupara, que lo vería después. Durante las cuatro horas que duró la operación, estuvimos sentados en una sala de espera, contándonos cosas de cada uno de nosotros. Ella sabía mucho más de mí que yo de ella, pero era como si recién nos conociéramos. Luego salió el doctor y nos informó que habían extirpado el tumor y que tenían que estudiarlo para dar un diagnóstico. Era un tumor grande, dijo, e hizo un gesto con la mano para que comprendiéramos su tamaño.
Mi padre tenía la cabeza vendada y estuvo dormido hasta el otro día. Sara se quedó esa noche. Cuando regresé, me dijo que mi padre había hablado en sueños, murmuraba cosas, nada comprensible, muchos quejidos. Despertó a media mañana muy dolorido. Se tocó la cabeza y
sonrió. «Soy una momia», dijo. «Siempre lo fuiste», le contesté y nos reímos.
—¿Sabes algo de tu hermana? —me preguntó después de un rato.
—Dijo que iba a venir en cuanto terminara con unos exámenes. Que va a venir para verte cuando ya estés bien.
—Que no se preocupe. Dile que no se preocupe.
Fue todo lo que hablamos esa mañana. Él durmió mucho, y cuando despertaba, lo hacía para quejarse por algo. Así pasamos el día.
«Las novedades no son alentadoras», fue lo que dijo el médico. Y luego nos habló de que se había hecho todo lo humanamente posible, pero el tumor se había alojado en una zona extremadamente delicada, mencionó las metástasis y agregó que no le gustaba dar esta clase de noticias, pero que a mi padre no le quedaba demasiado tiempo de vida. Habló mucho más, pero lo que se sacaba en conclusión era eso. Sara se puso a llorar en el pasillo del hospital. Se tapó la cara y lloraba despacito, de una forma que me dio mucha lástima. Yo le pregunté al doctor cuánto era, para él, poco tiempo o mucho tiempo, y él me respondió que sería cuestión de semanas, como mucho algunos meses. Volví a casa y le conté a mi madre eso durante la cena. Mi madre tragó con dificultad la comida que estaba masticando. Nos quedamos callados y después se le llenaron los ojos de lágrimas. Entonces yo también me puse a llorar. Ella se levantó, me abrazó y así estuvimos un rato largo.
Al otro día mi madre me acompañó al sanatorio. Al entrar a la habitación y ver a mi padre con la cabeza vendada, no pudo evitar un gesto de tristeza. Yo lo noté y él también, sin embargo, le sonrió y ella a él. Sara la saludó y los dejamos solos. Mi madre estuvo con él mucho tiempo y, cuando salió, tenía los ojos enrojecidos. Por la tarde, mientras yo leía una revista, mi padre despertó.
—Hijo, tenemos que ir a Monte Albán…
—Si tú crees…
—Tenemos que ir pronto.
—En cuanto salgas de aquí vamos, un fin de semana. Será como…
—Volví a soñar, pero solo que ahora había gente viviendo allí. Zapotecas. Yo caminaba por la explanada central, descalzo. En la puerta de una de las viviendas había cenizas y en las cenizas, la huella de un águila; un hombre que salía de allí me dijo: «Ha nacido el pequeño Aguiaaza, que también será águila». Me tienes que llevar a Monte Albán.
—En cuanto salgas…
—Nunca en mi vida he soñado con Monte Albán, fui allí una sola vez, contigo, y de eso hace un
chingo de años. ¿A ti te parece casual que ahora sueñe a diario con esa ciudad sagrada? —No lo sé.
—Pues no lo es. Tú y yo sabemos que nadie cree que yo vaya a salir de esta, pero yo estoy convencido de que hay otra forma, de que en Monte Albán todo se solucionará… Eso es lo que me están diciendo los sueños. Y también sé que nadie me va a hacer caso en eso, que solo puedo confiar en ti.
—¿Cómo quieres que te lleve, papá?
—¡¿Cómo?! Pues vas, tomas mi auto, vienes aquí, nos vamos y ya.
—Pero ¿qué estás diciendo? Me pides algo imposible.
—No, no. Yo no estoy preso aquí, puedo salir cuando quiera.
—¡Qué dices, te acaban de operar!
—Es cierto, me acaban de operar la cabeza, puedo caminar, puedo subirme a un auto y viajar… —¡No, papá, no! Ya, dejemos esto.
—Hijo: no te he pedido muchas cosas en la vida, ¿o sí? —Hizo un silencio para que yo respondiera pero no lo hice—. Es la única esperanza que me queda… Eres la única esperanza que me queda. Piénsalo.
Después se durmió hasta que llegó Sara, y yo me fui. Esa noche caminé mucho por Polanco. Llegué hasta Reforma y me detuve en algunas de las fotos que exhiben en la reja del bosque de Chapultepec. Eran enormes imágenes de la tierra vista desde arriba. Doblé y seguí hasta La Condesa, en algunos tramos de mi caminata iba llorando, en otros iba evaluando lo que me había dicho mi padre. Pensaba otra vez en su forma extraña de hablar y pensaba en la esperanza. Volví a casa, me acosté y no me pude dormir. La ciudad era como un gran lago solitario, negro y gris, que respiraba pausadamente con el vaivén de sus especies moribundas en el lecho anegadizo.
Al otro día llamé al médico y le hablé del deseo de mi padre. Me dijo que le parecía bien, que en estos casos cualquier cosa lo estaba. Que lo hiciéramos, mi padre no tenía, por ahora, ningún impedimento físico para realizar ese viaje. Dijo que sería mejor que fuéramos por la noche, nos quedáramos durante el día allí, pernoctáramos en un hotel en Oaxaca para que él no se cansara y volviéramos allí al otro día. Así le prometí a Sara que lo haría.
Salimos por la madrugada. La ciudad quedó atrás rápidamente, y mi padre se durmió antes de llegar a ver los volcanes. Yo nunca había manejado en esas rutas. Había luna creciente y el Paso de Cortés parecía iluminado por un débil foco de plata. Al costado de la carretera, las casas apagadas
de las pequeñas poblaciones me hacían imaginar miles de vidas, y eso era reconfortante de algún
modo que yo no terminaba de comprender. Conducir se sentía muy bien, la venda de mi padre brillaba. En ningún momento tuve sueño, pero antes de llegar, cuando vi que el cielo empezaba a clarear, me detuve en una gasolinera por un café. Era en una población llamada Magdalena Apasco. El nombre me quedó grabado porque mi padre despertó sobresaltado al sentir que el auto se detenía y leyó el cartel en voz alta «Magdalena Apasco», dijo, como si estuviera enunciando una fórmula matemática o revelando a la autora de un crimen.
—Voy por un café, papá. ¿Quieres uno?
—Voy contigo.
Al bajar, ambos respiramos profundamente, y eso me llevó a pensar que había heredado varios gestos suyos, sobre todo una forma de mover las manos al hablar, un tono de voz y también una manera de sonreír cuando algo no me causaba verdadera gracia, una manera irónica de reírme. En la tienda, mi padre no pudo evitar fijarse en los anaqueles que exhibían los productos de la compañía para la que trabajaba. Algo no le debe haber gustado porque le habló al joven que atendía, mientras yo servía los cafés. El joven le dijo un nombre y él asintió. Salimos con los cafés y volvimos al auto. Ahora sí, estaba amaneciendo y no paramos hasta Oaxaca. Llegamos temprano y desayunamos en la Alameda del Zócalo. En frente, veíamos la entrada de la catedral con sus piedras de color verdoso. Ordenamos chilaquiles y los comimos sin intercambiar palabra, observando los primeros despliegues de la jornada laboral en la ciudad, como si fuéramos capataces en una fábrica. Mi padre rompió aquel silencio acabando su café.
—Los zapotecas adoraban a sus antepasados; por eso hicieron un culto de los muertos tan importante: los danzantes, las tumbas, las ofrendas y toda esa chingadera… Yo nunca había comprendido eso hasta ahora… ¿Tú lo entiendes?
Llegamos a Monte Albán a eso de las nueve. El sol todavía resultaba agradable, pero se veía que iba a ser una jornada de calor. Recorrimos la explanada central en silencio, no había casi nadie a esa hora. Fuimos primero a la Plataforma Norte, mi padre se detuvo largo rato frente al Edificio J y no subió a la pirámide; me esperó sentado en las gradas. Atravesamos rápidamente la Plaza de los Danzantes para ir hacia la Plataforma Sur. Entonces sí me acompañó a subir. Bajé al patio hundido y cuando volteé ya no estaba. Subí corriendo y vi que se dirigía hacia la Tumba 7. Lo dejé solo para que pudiera hacer lo que había venido a hacer. Al llegar al edificio se quedó congelado. Estuvo así un rato y luego se arrodilló de cara al poniente; yo lo veía desde arriba. Miró al cielo, se quitó con cuidado la venda de la cabeza y se extendió sobre la tierra caliente, boca abajo, con los brazos
abiertos en cruz. Desde donde yo estaba, se veía más como un cruce de caminos que como el
instrumento punitorio con que los romanos castigaban a los criminales. Permaneció en esa posición mucho tiempo, como si esperase algo o se rindiese implorando que no lo hicieran sufrir. De pronto un ave muy grande comenzó a sobrevolar en círculos sobre él, bajaba unos metros y se dejaba arrastrar hacia arriba por las corrientes cálidas. Luego apareció otra, y otra, y otra, y otra, mientras mi padre se iba volviendo la pequeña ofrenda de la vida breve a la eternidad de la naturaleza.

Nicolás Alberte (Montevideo, 1973) ha publicado seis libros de poesía: El cuidado que ponemos diariamente en no morirnos (2004), Vacío en partes iguales (2005), unapalabramáslargaquelanoche (2006), Montevideanas (2008), Escritos a la luz de las cosas que no se ven (2009) y Área de Broca (2020, tercer Premio Nacional de Literatura). En narrativa publicó las novelas Ópera prima (2007), Te odio, eternidad (2018; Segundo Premio Nacional de Literatura) y Amantísima (2021, Primer Premio Nacional de Literatura), y el libro de cuentos Una empresa llamada La Humanidad (2023, gracias al incentivo a la edición «Felisberto» del MEC). En 2022 publicó La fuente de la juventud, un libro sobre el disco homónimo de Gustavo Pena.
